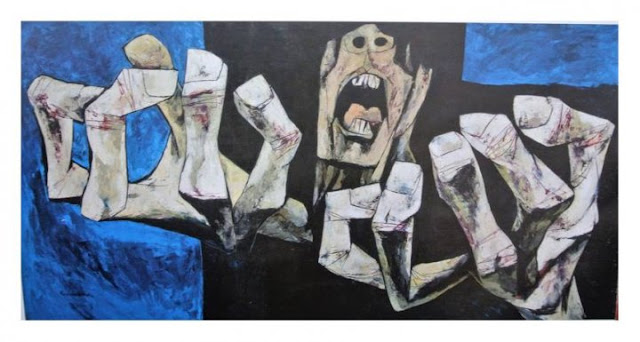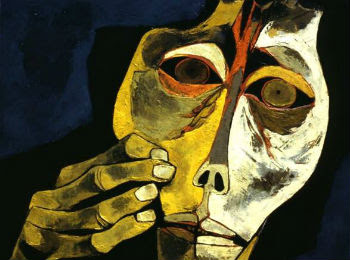Comité del Pueblo es un barrio urbano de la ciudad de Quito, parte de los 65 que conforman el área metropolitana de la capital de Ecuador. Está ubicado al norte de Quito, y sus límites son las parroquias de Carcelén al norte, El Inca al sur, Ponceano y Kennedy al oeste, y Calderón y Llano Chico al este.
En 2017 se indicaba una población de 160.000
habitantes en el Comité del Pueblo.
Ubicación de El Comité del Pueblo dentro de la ciudad de Quito.
El padre Collin, del Comité del Pueblo, vino de Escocia:
El padre Collin Mac Innes en el Comité del Pueblo de Quito se encontró con “un pueblo luchador, que no acepta injusticias y que es capaz de organizarse”. Allí trabajó durante 20 años. En el 2005 se marchó, pero la huella del sacerdote está vivita entre los moradores, más aún, en los antiguos. Y se ganó el corazón de la gente, en especial, de los vecinos del Comité del Pueblo. Con él lograron el agua potable, la iglesia, la atención médica para ancianos y otras tantas labores.
Ayer, Colin, aquel padre que nunca paraba de trabajar, regresó al barrio del norte de Quito para despedirse. Allí le prepararon un homenaje como gratitud a su labor. En su vida, el religioso ha compartido siempre un lema: sonría, que la sonrisa es el espejo del alma. Y así mismo, con alegría llegó a su barrio de siempre. El Padre recorrió una de las obras de las que fue parte, el Hospital San José Obrero. Esta casa de salud está a cargo de las madres de la Providencia y la Inmaculada Concepción, quienes lo recibieron con un brindis y hasta baile.
El padre Colin solo tiene palabras de agradecimiento para su comunidad. “Siento que el Comité del Pueblo me dio mucho más de lo que yo les di a ellos. Estoy muy agradecido. Quiero valorar y recordar que la gente del Comité del Pueblo es muy luchadora, no vinieron aquí para tener comodidades, sino para luchar por sus hijos, a pesar de las circunstancias políticas y económicas que existían, siempre con un espíritu de ayuda, eso me impresionó mucho. Son también unas personas de fe, Dios siempre estuvo muy cerca de sus vidas”, añade el religioso.
La Iglesia de San José Obrero en el Comité
Imágenes del interior del Templo Parroquia de San José Obrero
Historia del Comité del Pueblo
El origen
del Comité del Pueblo, populoso sector del norte de la ciudad, se ubica en la
reivindicación de la lucha popular que floreció en Quito en los años 60, 70 y
80.
En aquellos años, las clases populares capitalinas, entre las que se encontraba una gran cantidad de migrantes, fueron guiadas por Carlos Rodríguez Paredes, militante del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador (PCMLE) a movilizarse por el derecho a la tierra, vivienda popular y servicios básicos. Carlos Rodríguez Paredes, considerado por el velasquismo como un agitador social, y cientos de trabajadores, vendedores ambulantes y partidarios de la izquierda tradicional se reunían todos los sábados para organizar un frente de lucha popular a fin de obligar al Gobierno a plantear políticas de vivienda para los sectores pobres de Quito.
Paredes
promovía soluciones habitacionales de manera legal; es decir, no planteaba
invasiones, que en otros sectores de la capital ya habían sucedido.
Para aquella época, la tenencia de la tierra se encontraba en las manos de los quiteños ricos. Para entonces, la izquierda estaba representada por los trabajadores y estudiantes —sobre todo de la Universidad Central del Ecuador (UCE) —; de hecho, Rodríguez Paredes era estudiante de la Facultad de Derecho y compañero de Milton Reyes, quien apareció muerto en el quinto gobierno velasquista. Este antecedente acompañó el surgimiento del Comité del Pueblo, que en primera instancia fue una organización política.
“El Comité del Pueblo fue un
fenómeno político interesante para la época. Carlos Rodríguez organiza de una
manera importante a la gente que tenía anhelo de tener una casa propia. El
Comité era muy bien estructurado. Quien faltaba a las reuniones era excluido.
La lucha de los dirigentes y de la organización popular fue un gran ejemplo
para otras organizaciones sociales. Mientras que a sectores privilegiados, este
tipo de organizaciones les daba miedo”, (Alfonso Ortiz Crespo,
Cronista de Quito).
En
el libro Los Movimientos Sociales en los 80 y 90, la incidencia de las ONG, la
Iglesia y la izquierda, de Raúl Borja Núñez, se menciona que “antes del Comité del Pueblo hubo en Quito
algunas experiencias de obreros organizados para tomarse tierras y construir
sus viviendas. Los obreros de La Internacional formaron de ese modo el barrio
homónimo, en el sur de Quito”.
De
igual manera, el texto señala que el movimiento Comité del Pueblo dividió a la
ciudad en 10 sectores. Las convocatorias barriales se realizaban en el estadio
de la Universidad Central y desde ese lugar la gente se movilizaba hasta las
inmediaciones del Municipio.
“El Comité del Pueblo le hacía
notar al resto de la sociedad quiteña que ante la necesidad insatisfecha de
vivienda popular estaba bullendo un movimiento poblacional no conocido en Quito
(...). Las proclamas del PCMLE en el Comité del Pueblo eran radicales; su
intención era presentar a la sociedad dividida en 2 bandos: ricos y pobres, malos
y buenos, en un típico discurso maniqueo, pero de gran efecto aglutinador”.
El
Comité del Pueblo tenía en la mira a las haciendas La Granja y Rumipamba (al
norte) y Solanda (al sur) de María Augusta Urrutia de Escudero, acaudalada
quiteña. Urrutia había donado a la iglesia varias de sus tierras.
Para
1973, el Gobierno de Guillermo Rodríguez Lara, quien en un inicio mantuvo un
discurso de izquierda, intentó vender a 10 sucres el metro cuadrado los lotes
expropiados de la hacienda Mena del Hierro, al sur de la ciudad, a través del
Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV).
Las
movilizaciones no tardaron en aparecer y las calles de Quito se llenaron de
manifestantes. Aquel mismo año, los integrantes del Comité (5 mil, entonces)
compraron las haciendas La Eloísa y Carretas situadas en el sector.
“Las mujeres eran quienes más
participaban en las convocatorias que hacían los estudiantes de la Central. En
mi caso personal, mi familia caminó de la mano con las propuestas de Rodríguez
Paredes. Nadie se tomó estas tierras, nosotros las compramos cuando se lotizó
la hacienda La Eloísa. Este sector se levantó con el sudor de nuestras frentes
y con el trabajo de nuestras manos. Nosotros traíamos piedras de la quebrada de
La Bota, para rellenar la calle principal (Jorge Garcés). Ya en el 85, si mal
no recuerdo, los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UCE lotizaron
de mejor manera al Comité”, comentó Pedro Vaca, quien vive en el lugar
desde los 80.
El
proceso de vivienda se estabiliza a partir de 1983 y para 1990, 15 mil personas
vivían en el Comité. Actualmente hay 46 mil vecinos distribuidos en 224
manzanas.
Una
de las características de este sector es que aglutina varios segmentos sociales
y etnias. El Comité del Pueblo atrajo a la población migrante del norte del
país. A partir de los 90, el Comité se pobló por familias afroecuatorianas
(5,8%), mestizas (86%) e indígenas (2%). Allí se desarrolló un alto nivel
comercial. Actualmente, el 16% de la población es dueña de su negocio y el 56%
trabaja en los locales comerciales de la zona.
La Calle Jorge Garcés es el corazón del barrio. En sus 12 kilómetros se puede encontrar hasta altas horas de la noche a gente caminando entre puestos de comida ambulante, tiendas de ropa, alimentos y bares, que abren sus puertas muy temprano. Así es la cotidianidad de este sector de la ciudad, donde la hora no importa para comprar, comer o simplemente caminar.
Homenaje al P.Colin Mclnnes en el Comité
del Pueblo:
Se rendirá homenaje
al padre Colin McInnes, quien ayudó al construcción y dignificación del sector. (septiembre 2017).
El padre Collin no solo trabajó con la comunidad para dotar de agua potable al Comité del Pueblo, que actualmente cuenta con 160.000 habitantes, sino que su obra trascendió mucho más: Junto a la Iglesia San José Obrero funciona el hospital público y centros de emprendimientos,. Además de eso también imprimió un diario popular, inauguró una cooperativa de ahorro, realizó cursos para jóvenes y ancianos, y construyó cuatro conjuntos de viviendas para personas sin recursos
Son ya más de 12 años de la partida del padre escocés Colin
McInnes del Comité del Pueblo, pero con tan solo escuchar su nombre los rostros
de las personas que lo conocieron se iluminan de nuevo.
“Toda esta parroquia no existiría si no
fuera por él. Nuestro agradecimiento es total. Su entrega y amor hacia los más
desfavorecidos no tiene comparación. No hay palabras ni muestras de gratitud
suficientes”, comenta emocionado Pedro Arévalo, vicepresidente del consejo
parroquial de la parroquia San José Obrero, donde McInnes pasó gran parte de
los 20 años que vivió en el Comité del Pueblo.
Al recorrer las calles de esta parroquia de aproximadamente 160.000 habitantes
las huellas del padre Colin están del todo presentes: bien en unas viviendas
sociales, en centros que funcionaron como emprendimientos, la Iglesia San José
Obrero o el hospital público que se encuentra justo detrás de ella. Además de
eso también imprimió un diario popular, inauguró una cooperativa de ahorro,
realizó cursos para jóvenes y ancianos, construyó cuatro conjuntos de
viviendas para personas sin recursos y, lo más recordado, el sistema de agua
potable para todo el Comité del Pueblo
Incansable
“Tuve que ir a Nueva York para
conseguir el financiamiento que provenía de la deuda exterior que tenía Ecuador
en los bancos estadounidenses. Esta solo le generaba intereses a pagar a los
bancos, ya que estaba bloqueada, pero pudimos liberarla para desarrollar este
gran proyecto, realizado de manera privada, a parte del Municipio, esto nos dio
una gran independencia, en total fue una inversión de $1,2 millones”,
explica el padre Colin quien mañana recibirá
un homenaje en la Iglesia San José Obrero.
EL DATO
La iglesia parroquial de San José Obrero está en la
Avenida Eloy Alfaro y Mariano Urrea.
En
realidad, según aseguran varios de sus estrechos
colaboradores, el religioso escocés aportó importantes cantidades económicas
provenientes de su familia y de sus amistades para levantar proyectos. A sus 72
años todavía guarda la entereza y la fuerza de antaño, porque si en algo
coinciden todos es en su capacidad de trabajo. “Era incansable, trabajaba todo el día de sol a sol, tanto en la
parte pastoral como en la social. Siempre con algún nuevo proyecto,
recolectando fondos, ayudando”, recuerda Galo Cevallos, quien trabajó con
el padre Colin codo con codo durante 16 años en las labores de catequesis y
proyectos con jóvenes.
Frente a la iglesia se juntan jóvenes que fuman y discuten acaloradamente.
Llevan un perro pitbull. Uno tiene el pelo largo y barba, el otro luce ropa con
un estilo hip hop. El vicepresidente de la parroquia los señala: “Antes aquí había muchos ladrones, drogas,
era un lugar peligroso, el padre Colin fue quien transformó eso. Porque siempre
se habla del agua y de los edificios que construyó, pero para mí lo más
importante que hizo fue cambiar a la gente”.
CIFRA
A partir de las 20:00 es la ceremonia de agradecimiento. El núcleo de la obra es la iglesia San José Obrero, que fue iniciada por
los salesianos y finalizada por él. Tiene capacidad para albergar a 700
personas. Justo detrás está el hospital San José. En frente un campo de fútbol
y detrás las enormes máquinas que suministran agua a la parroquia. Todos los
vecinos conocen su obra o su nombre, a pesar del tiempo transcurrido. “Él nos
ayudó tanto, es una gran persona”, explica una señora que va rumbo al trabajo,
“le debemos mucho, no le conozco personalmente, pero sé que hizo mucho por los
más necesitados”, responde otro.
Agradecimiento
Mañana, a partir de las 20:00, en la iglesia San José Obrero se realizará el sentido homenaje en el que participarán todas las agrupaciones religiosas de la zona, y se le ofrecerá una cena de agradecimiento. Entre las actividades no faltará la música y los coros de música que tanto le gustan, y las miles de personas que le demostrarán que las huellas que dejó, siguen todavía frescas. (MAP)