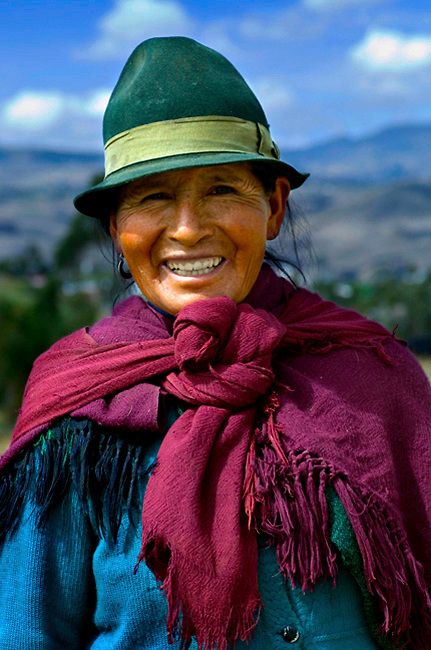El Presidenre del Ecuador, Daniel Noboa, en Pastaza (Amazonía ecuatoriana)
Estos dias de abril hemos visto en Quito (Ecuador) bien presentes a los pueblos indígenas en la televisión por la presencia del Presidente del Ecuador, Daniel Noboa en Imbabura y en Pastaza, (Oriente ecuatoriano o la Amazonia del Ecuador), para atender nuevos proyectos de ayuda a las madres gestantes del Oriente. Asi se indica en el Twitter de la Presidencia: "El presidente @DanielNoboaOk asistió a Imbabura, donde recibió el Bastón de Mando por parte de 14 pueblos y nacionalidades del Ecuador; así como de los pueblos afroecuatoriano y montubio.
Esto representa la responsabilidad y compromiso para guiarlos y llevar a cabo las transformaciones necesarias para el bien común y para construir un mejor mañana".
Llegada del Presidente y saludo de los indígenas
Esta es la nota en Twitter sobre esta visita presidencial a Pastaza: "En el Complejo Cultural Peguche, el presidente @DanielNoboaOk junto con la secretaria de @InfanciaEc, dieron la bienvenida a nuevas mujeres gestantes, de todo el Ecuador, que han sido captadas de forma oportuna para ingresar a la Estrategia #EcuadorSinDesnutrición y brindarles todos los servicios".
También hemos estado junto con los indígenas en la Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús celebrada el 10 de abril 2024 en la Basílica del Voto Nacional de Quito, con motivo de los 150 años de la Consagración del Ecuador al Corazón de Jesús. Ver esta información oficial junto con las imágenes del Evento con la presencia de los indígenas: "Eucaristía de Renovación de la Consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús.
Un indígena Suhar lee plegarias en la Basílica del Voto Nacional de QuitoDesde la Basílica del Voto Nacional, en el marco de la Asamblea General de los Obispos del Ecuador, renuevan la Consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús.
Algunas fotos de la Misa solemne con motivo de los 150 años de la Consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús en la Basilica del Voto Nacional:
El Presidente de los Obispos de Ecuador con niños de las diferentes nacionalides
La primera lectura bíblica del dia fue leída por una indígena en la Basílica del Voto Nacional
La Bandera del Ecuador ingresa a la Basílica acompañada de la Guardia de Honor
Un grupo de sacerdotes concelebrantes en la Basílica (en segunda fila, a la mitad, estoy yo también) El Cartel Informaticvo de la Misa del Sagrado Corazón de Jesús
El Presidente del Ecuador, Daniel Noboa, en Pastaza:
"En el Complejo Cultural Peguche, el presidente @DanielNoboaOk junto con la secretaria de @InfanciaEc, dieron la bienvenida a nuevas mujeres gestantes, de todo el Ecuador, que han sido captadas de forma oportuna para ingresar a la Estrategia conocida como : #EcuadorSinDesnutrición y brindarles todos los servicios".
El Presidente del Ecuador, Daniel Noboa, en Pastaza:
INFORME DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN ECUADOR:
Según datos de febrero de 2022 del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC), la población actual de Ecuador es de 18.232.933.
En el país habitan 14 nacionalidades indígenas, que suman algo más de un millón
de personas y la mayoría están aglutinadas en un conjunto de organizaciones a
nivel nacional, regional y local.
Las nacionalidades y pueblos indígenas habitan la sierra
(68,20 %), seguido de la Amazonia (24,06 %), y solo un 7,56 % en
la costa. En el censo realizado en 2010, se consideraron para la
autoidentificación las siguientes nacionalidades indígenas: Tsáchila, Chachi,
Epera, Awa, Kichwas, Shuar, Achuar, Shiwiar, Cofán, Siona, Secoya, Zápara,
Andoa y Waorani. La nacionalidad Kichwa es la de mayor porcentaje
(85,87 %) e incluye a cerca de 800 mil personas.
A pesar de los bajos porcentajes que presentan la mayoría de
nacionalidades, en el marco de un Estado Plurinacional, a todas les asisten los
mismos derechos colectivos. La Provincia de la Sierra que tiene mayor población
indígena rural es Chimborazo (161.190 indígenas en 2010). Hasta el presente y
luego de casi 15 años de vigencia de la Constitución del 2008 y de más de dos
décadas de ratificado el Convenio 169 de la OIT, no existen políticas públicas
específicas y claras que garanticen plenamente los derechos de los indígenas y
prevengan o neutralicen el riesgo de desaparición de algunos de estos pueblos,
que viven en situación de alta vulnerabilidad.
Las familias indígenas se encuentran entre los grupos donde la
pobreza, la pobreza extrema y el desempleo se tornan más graves. Según datos
del INEC, aproximadamente 4.500.000 personas son consideradas pobres en el
país, de las cuales 1.900.000 se encuentran en pobreza extrema, incrementada a
raíz de la pandemia de COVID-19. Aquella se manifiesta con mayor intensidad en
las zonas rurales y en comunidades indígenas. A nivel de indicadores sociales,
por ejemplo, el desempleo y la falta de ingresos incide en la mala alimentación
de las familias. Según datos de UNICEF, la desnutrición infantil afecta a
uno de cada tres menores. A su vez, la deserción escolar creció y más del
4,1 % de los niños, niñas y adolescentes del país abandonaron las aulas, e
incluso algunas escuelas llegaron a suspender las clases por la falta de
presupuesto estatal y por la inseguridad.
A nivel económico, el peso de la crisis ha recaído con mayor fuerza
en las comunidades indígenas y campesinas, cuyas propiedades de tierra son de
menos de 10 hectáreas y utilizan mano de obra familiar. La ausencia de apoyo
estatal a través de asistencia técnica y crédito productivo, unido a la
eliminación de subsidios, inflación, aumento de los costos de los insumos,
transporte y combustible, ha repercutido directamente en un mayor deterioro y
pobreza.
Paralelamente, Ecuador cerró el 2022 con su peor registro de
violencia criminal. En el país se reportaron 4.603 muertes violentas, lo que
significó una tasa de 25 casos por cada 100.000 habitantes. El crecimiento es
exponencial: la tasa oficial en 2021 fue de 13,7 muertes, es decir, en un año
el incremento fue de 82,5 %. Ecuador superó
en este año los 100 mil migrantes anuales. “Vivimos una segunda ola migratoria
en lo que va del siglo XXI. Las migraciones y el deseo de salir de un país
ocurren cuando hay un escenario de crisis. En este caso, el país tiene pobreza,
desempleo, inseguridad, violencia y muerte. Por tanto, migrar en este escenario
es una estrategia de sobrevivencia ante tal situación”.
En el nor-oriente amazónico, provincia de Sucumbíos, se encuentra la comunidad ancestral de Sinangoe, como parte del territorio de los A’i Cofán, con un aproximado de 100.000 hectáreas. Además, hay otras cinco comunidades dispersas en un área de 150.000 hectáreas, que incluso atraviesa el límite fronterizo con Colombia. La economía de estas comunidades es de selva e incluye la pesca, la cacería y la silvicultura.
En el caso de Sinangoe, el Estado ecuatoriano, hace más de 30 años,
adhirió su territorio ancestral A'i al Parque Nacional Cayambe Coca de manera
inconsulta. La mayoría de los pobladores nunca estuvieron de acuerdo en
considerar a su territorio como un “parque” controlado por el Estado, con fines
de conservación. Para el Ministerio del Ambiente, las poblaciones humanas ponen
en riesgo los esfuerzos de protección del patrimonio natural del país, por eso
suscribió un convenio mediante el cual la comunidad acepta ser restringida en
sus actividades ancestrales y modos de vida. A cambio, el Estado se comprometía
a proteger, vigilar y controlar dicho territorio.
Nada de eso ocurrió, y al contrario, los a’i cofán y su territorio
han sido asediados por distintos factores exógenos como el turismo, la
colonización y en los últimos años la minería metálica para la explotación de
oro. Desde el 2017 se habían otorgado 52 concesiones para exploración y
explotación minera. A su vez, 20 de éstas ya se entregaron y 32 aún estaban en
trámite.
Pablo
Ortiz-T. es sociólogo. Doctor en Estudios Culturales. Máster en Ciencias
Políticas. Docente-investigador de la Universidad Politécnica Salesiana de
Ecuador (UPS), sede Quito. Coordinador del Grupo de Investigación Estado y
Desarrollo (GIEDE). Contacto: portiz@ups.edu.ec
Este artículo
es parte de la 37a edición de El Mundo Indígena, un resumen
anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los
desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas.
Nacionalidades
y pueblos indígenas, y políticas interculturales en Ecuador
De
las 830,418 personas que se autoidentificaron como pertenecientes a pueblos y
nacionalidades del Ecuador, se obtiene una diversa gama cultural, bajo el
amparo de 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas reconocidos por el Consejo
Nacional de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE).
Una de las mayores riquezas de Ecuador es la diversidad existente, sea esta de carácter geográfico, ambiental o cultural, así como la existencia de nacionalidades y pueblos indígenas. La información estadística debe ser mirada en una perspectiva temporal donde históricamente los pueblos y nacionalidades indígenas fueron la mayoría de la población ecuatoriana y, la cual, con los procesos de modernización del siglo XX, fue adaptándose a otros patrones culturales, cuya base constituye el mestizaje y la modernización.
La población indígena varía, según diversas estimaciones, entre
menos del 10% y más del 30% de la población total. Los datos oficiales indican
que por autoidentificación, los pueblos y nacionalidades representan cerca del
7% de la población ecuatoriana, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda de
2001.
Se observa que la nacionalidad más
representativa es la Kichwa, alcanzando el 47.5% del total, seguido de los
Shuar con el 6.3%. Dentro de ella, el pueblo indígena con mayor cantidad de
miembros es el Kichwa Tungurahua (23.6%), luego está el Puruhá (7.8%), el
Otavalo (3.8%) y el Panzaleo (3.3%).
Geográficamente, el mayor número de
territorios donde predomina la población indígena se encuentran ubicados en la
Región Amazónica, le sigue la Sierra y, finalmente, la Costa.
El mayor porcentaje de población indígena
está en la Amazonia donde los niveles de pobreza por consumo se encuentran
entre el 39.1% y el 48.9% de la población. La Sierra centro no escapa a esta
problemática, donde, bajo los mismos niveles de pobreza, existe una marcada
presencia indígena principalmente en las provincias de Cotopaxi, Bolívar y
Chimborazo
EL SISTEMA EDUCATIVO ECUATORIANO:
NECESIDAD DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE
El sistema de Educación Intercultural Bilingüe es fruto de la movilización indígena de los años 90 y, hasta la actualidad, funciona como parte del Ministerio de Educación. Por un lado, se afirma la necesidad de tener un sistema educativo para todos y, por otro, se reafirma la necesidad que el sistema educativo se adapte a las diferencias de quienes aprenden. Es así que se reivindica la necesidad de crear una sociedad intercultural, a la par que se afirma que este es un tema de los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes,
mientras que en la realidad quienes tienen mayores deudas con la interculturalidad son, sin duda alguna, los mestizos y blancos que habitan el país, ya que se reivindica el derecho a que nuestros hijos se eduquen en la lengua materna, pero a su vez, se duda el derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas de contar con sistemas educativos que fortalezcan y vigoricen sus propios idiomas . Este derecho a aprender en la propia lengua no sólo se fundamenta en un marco ético respetuoso de lo diverso, sino que es un factor esencial de la calidad y la inclusión, ya que un sistema educativo que no parte desde la perspectiva, condiciones y circunstancias del que aprende, difícilmente podrá postular pretensiones de calidad y aprendizaje significativo.
La política educativa para los pueblos y
nacionalidades se debate, así, en un cúmulo de prejuicios y supuestos que son
necesarios analizar y aclarar en el futuro. En el presente documento realizamos
un acercamiento al tema de la Educación Intercultural Bilingüe y a la inversión
social para abrir una dialogo argumentado y promover un debate sustentado en
evidencias y datos objetivos. Invitamos al lector para que comparta este
documento y promueva una reflexión y profundización para que las finanzas
públicas sean un factor determinante, para el pleno ejercicio de los derechos
humanos.
La educación pública cumple un rol
determinante en las políticas de inclusión social, especialmente para grupos
sociales que carecen de oportunidades en el entorno de vida inmediato. Así lo
asumió el movimiento indígena que se consolida exhibiendo la bandera del
derecho a la Educación Intercultural Bilingüe en el levantamiento del año 1991.
Entre los puntos de negociación con el Estado Nacional se creó el Sistema de
Educación Intercultural Bilingüe y su institucionalidad, regentada por la Dirección
Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, al interior del Ministerio de
Educación.
Esta decisión de crear un sistema mal
llamado “paralelo” ha sido objeto de polémicas y discrepancias que aún no se
resuelven. El conjunto de países con población indígena de América Latina ha
enfrentado de forma diferente el diálogo y los acuerdos con los Estados
nacionales para lograr una educación más cercana a sus culturas y lenguas. Esta
negociación permanente entre los pueblos y nacionalidades, y los Estados nacionales
no ha arrojado una fórmula mágica en la región y las experiencias de educación
indígena, afro descendiente y bilingüe son diversas y multifacéticas, muchas
veces incomprensibles si no se analizan los contextos de su creación y los
cambios en las correlaciones de poder y acceso a los recursos, entre los
diversos grupos sociales.
La decisión tomada de crear un sistema de
Educación Intercultural Bilingüe responde a algunas aseveraciones que la hacen
objeto de una política cultural, pero también social y económica. El derecho de
los pueblos a acceder a una educación bilingüe e intercultural tiene algunas
implicancias.
Esto tiene demanda directa en el mejoramiento continuo de docentes interculturales
bilingües, y en la elaboración y entrega de materiales didácticos y el
acompañamiento a procesos de calidad para el aprendizaje de los estudiantes de
Pueblos y Nacionalidades del país. Ha sido demostrado a nivel mundial que la
garantía de estos derechos no sólo responde a una política cultural entre
iguales, sino que es la mejor inversión para evitar las exclusiones, el rezago
educativo, la deserción y el fracaso escolar entre grupos poblacionales en
situación de alto riesgo.
Respecto a lo anterior, el analfabetismo,
a nivel nacional, se redujo sostenidamente desde 1950 hasta 2008, pasando de
44.2% para llegar a un 7.6%, respectivamente. Las campañas de alfabetización
desde mediados de los años 70 y el compromiso decidido de los gobiernos locales
en la segunda mitad del decenio 2000-2010 formaron parte de dicha reducción.
Los decrementos en el analfabetismo
absoluto y en el analfabetismo funcional están acompañados de un incremento en
los años de escolaridad promedio, tanto nacional como por grupo étnico
autoidentificado. El Ministerio de Educación ha sido enfático en el apoyo a la
universalización del primer año de educación básica (10 años), en un inicio, y
en la universalización de la educación básica, posteriormente. La Consulta
Popular de 2006 ratificó en las urnas la voluntad del pueblo ecuatoriano en
apoyar al Plan Decenal de Educación.
Las diferencias expuestas muestran la
clara disociación entre los niveles de escolaridad para cada una de los pueblos
y nacionalidades restantes. Mientras 8 de cada 10 mestizos culminan los
primeros seis años de educación, apenas la mitad de los Pueblos y
Nacionalidades que ingresan al sistema educativo cumplen con dichos seis años.
La problemática se ahonda conforme se incrementan los años de educación, así,
apenas 36 de cada 100 estudiantes a nivel nacional culminan el ciclo
secundario. Por un lado, 44 de cada 100 estudiantes mestizos culminan, los
estudios secundarios, por otro, 11 de cada 100 de Pueblos y Nacionalidades lo
terminan. Finalmente, la instrucción superior es el ciclo educativo con menor
grado de aprobación, siendo del 17.4% a nivel nacional, 23.3% para los blancos,
18.4% para los mestizos, 8.8% para los afroecuatorianos y apenas 3.8% para los
Pueblos y Nacionalidades.
Una de las razones por las cuales se podría pensar que los Pueblos y Nacionalidades tienen un menor grado de escolaridad es que altas tasas de repetición provocan deserción escolar. Sin embargo, como se muestra en la ilustración a continuación, las tasas de repetición de los Pueblos y Nacionalidades, para primaria y secundaria, pese a que en el primer caso se encuentra sobre el promedio nacional, son menores a las tasas de afroecuatorianos y blancos, lo que muestra que del número total de estudiantes de Pueblos y Nacionalidades que se matriculan, es baja la proporción que no aprueba el año. Así, mientras el promedio nacional de repitencia primaria es de 3.5% y el de los mestizos es 3.0%, el indígena es 4.7%; mientras que para los afroecuatorianos es de 6.3% y para los blancos de 4.9%.
Para el caso de secundaria, el indicador es alentador ya que los Pueblos
y Nacionalidades obtienen la tasa de repitencia más baja (2.7%), inclusive
menor en un punto porcentual a los mestizos, siendo el promedio nacional de
3.6%. Es decir, aquellos de Pueblos y Nacionalidades que continúan dentro del sistema
educativo, que son una minoría debido a las altas tasas de deserción, no
repiten los años debido a que el sistema de estudios en el que se encuentran
inmersos no contempla la figura de repitencia, es decir, no existe el concepto
de repetir el año en la EIB. Con esta condición, los Pueblos y Nacionalidades
desertan del sistema educativo por razones económicas, como se mostrará
posteriormente priorizando sus políticas para la inversión y para incrementar
los recursos para la Educación en 0.5% del PIB anualmente, hasta llegar a una
participación del 6% en el año 2012.
 La Guardia Nacional de #Kentucky conformada por una delegación del Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica y personal militar de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea del Ecuador, arribaron a las instalaciones de la Brigada de Selva N.° 17 Pastaza, quienes permanecerán 3 días y recibirán instrucción en selva por este periodo de tiempo, por parte del personal militar IWIA, que significa demonio de la selva y demostrarán sus capacidades para cumplir misiones especiales en la amazonía ecuatoriana.
La Guardia Nacional de #Kentucky conformada por una delegación del Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica y personal militar de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea del Ecuador, arribaron a las instalaciones de la Brigada de Selva N.° 17 Pastaza, quienes permanecerán 3 días y recibirán instrucción en selva por este periodo de tiempo, por parte del personal militar IWIA, que significa demonio de la selva y demostrarán sus capacidades para cumplir misiones especiales en la amazonía ecuatoriana.